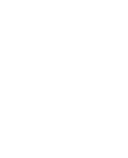La Amazonía no solo regula el clima global, también actúa como una barrera natural frente a incendios, inundaciones y sequías extremas. Conversamos con la bióloga y planificadora territorial Natalia Hernández Escobar para entender por qué proteger los bosques tropicales es una estrategia urgente de prevención de desastres.
En la Amazonía, cada árbol cumple una función vital que va mucho más allá de producir oxígeno o albergar biodiversidad. Los bosques tropicales actúan como un gran sistema regulador del agua: absorben la humedad, la liberan en forma de vapor, protegen los suelos y moderan el clima. Su presencia es clave para prevenir desastres como sequías prolongadas, inundaciones repentinas o incendios forestales, fenómenos que se agravan cuando el bosque desaparece.
Para profundizar en este tema conversamos con la bióloga, microbióloga y especialista en planificación territorial, Natalia Hernández Escobar, quien nos ayuda a entender por qué los bosques tropicales amazónicos son una primera línea de defensa frente a los efectos del cambio climático.

¿Los bosques amazónicos podrían protegernos frente a emergencias como deslizamientos o inundaciones?
Cuando existe una cobertura boscosa natural, como sucede en la Amazonía, ese bosque cumple una función vital: las raíces de los árboles se entrelazan en el suelo y forman un gran tejido que sostiene la tierra. Por eso, por más lluvia que caiga la cobertura boscosa asegura el suelo con las raíces previniendo los deslizamientos.
La ausencia de esas raíces explica por qué la tierra se desliza, especialmente en áreas de ladera. En zonas de planicie también hay afectaciones, como las inundaciones. En un bosque inundable, por ejemplo, las hojas, la hojarasca y los árboles controlan que el agua no se disperse demasiado. Si desaparecemos el bosque, el agua se irá más lejos. Esto es lo que pasó hace unos años con el río Bogotá, que casi llega al aeropuerto y se inundó toda la Universidad de La Sabana, porque se eliminaron las rondas hídricas. En lugar de hacer lagunas o depresiones para captar el agua, deberíamos sembrar más árboles.
¿Qué sucede cuando se deforesta?
Cuando se deforesta se corta la parte de arriba del árbol, pero esto produce también la muerte de las raíces. Eso deja un suelo expuesto que muchas veces se reemplaza por pasto para meter ganado. Aunque el pastizal pueda parecer limpio y bonito, lo que en realidad se hizo fue eliminar ese tejido de raíces que sostiene la tierra. Por eso, en el caso de un terreno en pendiente, cuando llueve mucho la tierra empieza a rodar debido al peso del agua.
En Colombia hay normas muy básicas que establecen la protección de los bosques en las rondas hídricas, es decir, en las orillas de cuerpos de agua. Estas normas señalan que si es una quebrada pequeña, debe haber 10 metros de bosque a cada lado; si es más grande, 50 metros; y si es un río gigante, entre 500 metros y 1 kilómetro. Si estas normas se cumplieran, se evitarían inundaciones y deslizamientos, porque la tierra estaría asegurada por las raíces.

¿El cambio del uso del suelo puede impulsar la ocurrencia de desastres?
Cuando se siembran monocultivos se deja de generar ese tejido de raíces. Con el cultivo de palma, por ejemplo, tienes una planta aquí y otra allá, pero no hay conexión entre sus raíces. En cambio, en un bosque diverso hay árboles con diferentes tipos de raíces, unas profundas y otras superficiales, y entre todos conforman un entramado que se sostiene.
En ecología hablamos de comunidades, compuestas por diferentes especies que tienen roles complementarios. Cuando quitamos el bosque y lo reemplazamos por plantaciones o pasto, eliminamos no solo la diversidad, sino también la estructura y funcionalidad del ecosistema. Una de esas funciones es la capacidad de dar soporte al suelo.

Los bosques amazónicos son considerados una fábrica de agua, ¿cómo ayudan a garantizar la disponibilidad de este líquido vital en la región?
Al ser una gran masa boscosa, la selva amazónica contiene muchísima agua en el suelo y en los ríos. Los árboles tienen la capacidad de evapotranspirar, un proceso mediante el cual absorben humedad del suelo con sus raíces y la liberan en forma de vapor de agua a través de los estomas de sus hojas. Gracias a la evaporación y la evapotranspiración, esa humedad sube a la atmósfera y forma nubes, cargadas de agua dulce, que son movidas por los vientos. A este flujo de humedad se le conoce como ríos voladores.
Estas nubes empiezan a formarse en el océano Atlántico, entran al continente, se recargan con la humedad de la selva y continúan su camino. En el norte, chocan con los tepuyes del escudo guayanés, en las Guyanas y Venezuela; más al sur, desde Colombia hasta Bolivia, chocan con los Andes y se precipitan.
Esa precipitación alimenta los páramos, que actúan como esponjas. El agua se filtra en el suelo y fluye a través de pequeñas quebradas o corrientes hasta llegar a los embalses y lagunas. Ese es el origen del agua que abastece a muchas ciudades del país.
¿Cómo incide el bosque amazónico en el clima?
La humanidad y en especial los tomadores de decisiones deberían priorizar la conectividad entre la Amazonía y el Atlántico. Eso es clave para que los ‘ríos voladores’ fluyan llevando agua a todo el continente.
Sin esta conexión se debilita el ciclo del agua y perdemos la posibilidad de sostener la vida en los bosques y en las ciudades.
Si perdemos esa capacidad de recarga en las cabeceras andinas —algo que está ocurriendo desde Colombia hasta Bolivia—, entonces los ecosistemas dejarán de sostenerse. Cuando eso pase no solo perderemos especies, sino que cambiarán por completo los patrones climáticos. Lo que antes eran dos temporadas de lluvia y dos de verano, podría convertirse en un solo gran invierno y un gran verano. Eso traería más incendios, más derrumbes, más inundaciones y, sobre todo, más incertidumbre.

¿Un bosque amazónico saludable ayuda a prevenir incendios forestales?
La vegetación húmeda de la selva actúa como una barrera natural que disuade el fuego: retiene la humedad en el aire, sombrea el suelo y reduce la temperatura del ambiente. Cuando se deforesta ese equilibrio se rompe. Sin ese sistema de humedad generado por el bosque, el suelo se seca, el aire se vuelve más caliente, aumentan los focos de calor, la vegetación seca se vuelve material inflamable y los incendios se hacen más intensos y difíciles de controlar.
La deforestación impide la llegada de esos ‘ríos voladores’ amazónicos hasta los páramos. Esto, sumado a que sacamos agua de las regiones para alimentar las ciudades capitales sin devolverla, en un contexto de sequías prolongadas, hará que el agua no sea suficiente para todos y aumenten los focos de calor, generando más incendios en la Amazonía.
Entonces, todo nos lleva a pensar que si protegemos los bosques amazónicos, el índice de inundaciones, incendios o derrumbes podría ser mucho menor? ¿O al menos más balanceado?
Sí, proteger los bosques amazónicos es fundamental para reducir todos esos riesgos. No es solo una cuestión ecológica, es una cuestión de supervivencia. Por eso todo el mundo busca proteger la Amazonía y evitar lo que se conoce como el “punto de no retorno”. Es decir, el momento en que la Amazonía ya no será capaz de regular ni su propio clima ni el clima global.
Si eso sucede el impacto sería catastrófico porque aumentaría la variabilidad climática. Hoy vemos cómo los ríos voladores se están debilitando. De continuar así, no transportarán la humedad hasta los páramos. Lo importante es proteger y conservar la conectividad. Sin esa conexión entre los Andes y la Amazonía, no solo se debilita el ciclo del agua, sino que también perdemos la posibilidad de sostener la vida en los bosques y en las ciudades.

¿Cómo podemos contribuir a la protección de los bosques?
Somos naturaleza. Si de verdad lo entendiéramos, nos dolería más lo que le hacemos a nuestro entorno. Ensuciarlo, talarlo, contaminarlo es hacernos daño a nosotros mismos. Por eso es tan importante que este tipo de ideas se compartan con las nuevas generaciones. Que se hable de esto en las casas, en los colegios, en las universidades. Si logramos que los niños y niñas comprendan que son parte de su entorno —y no sus dueños—, tal vez cuidarán más lo que los rodea.
Ayuda desde separar bien los residuos en la cocina, hasta no tirar basura en la calle. Pero no porque alguien los obligue, sino porque entienden que es su casa, su ecosistema, su cuerpo extendido.
Somos naturaleza. Y reconocerlo es, quizás, el aprendizaje más urgente.
En la actualidad el panorama no es muy alentador, ¿crees que aún tenemos futuro?
Es importante acercar a nuestros niños y niñas a la naturaleza. Desde las universidades, desde las escuelas, pero también desde las casas.
Podemos pensar cómo esa cercanía con la naturaleza, que antes era cotidiana, puede volver a formar parte de nuestra vida. No se trata de abandonar las ciudades, pero sí de fomentar una relación más consciente, más armoniosa con el entorno.
Creo que hay futuro, pero hay que abrir ese camino cultivando desde la infancia, desde el ejemplo en el hogar y con apoyo de la educación.
Si logramos que las personas, desde pequeñas, se sientan parte de la naturaleza, no como dominadores ni como dueños, sino como un integrante más de ese gran sistema vivo, entonces quizá podamos imaginar un futuro distinto.
Lea la edición completa de la revista El bosque es vida aquí.
Natalia Hernández Escobar
Bióloga, Microbióloga y especialista en planificación territorial y gestión ambiental. Con más de 35 años en la gestión territorial, prevención de desastres y la protección de la diversidad biológica y cultural en la Amazonia y la Orinoquia, con pueblos indígenas y comunidades locales. Ha trabajado con ONGs (Gaia Amazonas, Etnollano, FCDS), Parques Nacionales Naturales, UPRA, 4D Elements Consultores, Econometría, entre otras entidades colombianas.