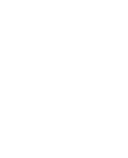El maestro y líder indígena, Carlos Alberto Gaitán, lleva la voz del pueblo piapoco a los escenarios nacionales, desde donde defiende la Amazonía. Te presentamos al coordinador de Territorio, Medio Ambiente y Cambio Climático, representante de la OPIAC ante el Consejo Asesor de IRI-Colombia.

“Kanakanami analima, kanata nakia kaukeizi”, advierte enérgicamente Carlos Alberto Gaitán. Significa “sin bosque no hay futuro” en lengua paipoco, idioma originario del pueblo indígena del mismo nombre, que habita la comunidad de Minitas, en el resguardo Minitas-Mirolindo, en la Guainía.
De allí proviene el líder indígena, coordinador del área de Territorio, Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), y representante de esta entidad ante el Consejo Asesor de IRI-Colombia.
Ubicada a orillas del río Guaviare, Minitas alberga a cerca de 1.500 habitantes. Su vida se desarrolla en torno a la pesca, la agricultura y la caza de subsistencia. “La Amazonía es nuestra madre y nos da todo: del río sacamos alimento y de la selva cultivamos lo necesario para sobrevivir”, dice con la certeza de que su palabra no es solo suya, sino la de un pueblo entero que resiste, se adapta y sueña con seguir existiendo.
Como resultado del proceso de evangelización liderado por la misionera evangélica Sofía Müller, en la década de los cuarenta, el pueblo piapoco perdió buena parte de sus tradiciones culturales. Aunque en la actualidad no practican sus bailes y rituales, aún conserva algunas ceremonias primordiales, como la del verano.

“Sin embargo, nos preocupamos por enseñar nuestro idioma desde la escuela. Para nuestro territorio es importante la preservación de la lengua y de prácticas como la pesca y la caza. Si las olvidamos no vamos a poder subsistir”, aclara el licenciado en Etnoeducación, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y especialista en Gestión Humana.
Reivindicar su cultura a través de la educación, ha sido uno de los principales objetivos del líder indígena, desde hace más de veinte años, cuando se desempeñó como docente y director de diferentes instituciones educativas en esta región.
Un pueblo que resiste
Al estar ubicada en un punto estratégico para el narcotráfico, su comunidad resultó afectada de forma directa y se vio enfrentada al desplazamiento forzoso. Tras la operación “Gato Negro”, del Ejército Nacional, gran parte de la población se vio obligada a huir a otras zonas. Esa memoria de desarraigo dejó en Carlos Gaitán la certeza de que proteger el territorio es también defender la vida de su gente.
Desde niño se ha destacado como un líder y su vida ha estado marcada por la responsabilidad de sostener el legado de su pueblo: primero como capitán de la comunidad, luego como cabildo gobernador, después como maestro y director de instituciones educativas, y ahora como Coordinador del área de Territorio, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).
Elegido en el Octavo Congreso de la OPIAC (2023), desde la Coordinación acompaña la defensa de 27 millones de hectáreas de selva que están bajo resguardos indígenas.

“Es media Colombia”, recalca el líder, quien se posesionó en el cargo en julio de 2023 y a partir de entonces ha venido desarrollando diferentes proyectos para avanzar en la autonomía de sus gobiernos y la protección de la selva amazónica. Entre ellos la ampliación de los resguardos; la creación del Fondo Indii, un mecanismo de financiación de manera directa que busca apoyar a los pueblos indígenas amazónicos en la protección de sus territorios y el fortalecimiento de sus economías; y la implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI).
Haber liderado la municipalización de Barrancominas, en 2019, es una espina que lleva clavada en el corazón. De acuerdo con Gaitán, esa decisión se tomó como resultado del desconocimiento de normas que amparan a los pueblos indígenas, como el decreto 632 de 2018, que implementa las ETI, y por la situación crítica que enfrentaba su comunidad en esa época.
“Después de la operación “Gato Negro”, Barrancominas quedó en soledad, incomunicado y solo se veían los grupos subversivos. Municipalizar era la única opción que veíamos para contar la presencia del Estado en el territorio, pero no analizamos cómo nos afectaría a nivel territorial como pueblos indígenas”, explica.
Otro de los proyectos que adelanta la Coordinación, a través de un convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la creación de un modelo intercultural de gestión del riesgo. “Tenemos nuestros propios sistemas de conocimiento, que nos permiten saber cómo mitigar el fuego o las inundaciones. Además conocemos el panorama de la región”. Crear este modelo será de gran utilidad a nivel nacional, porque permitirá articular la sabiduría ancestral con la científica para hacer frente al riesgo de desastres, puntualizó el líder de la OPIAC.
Una alianza espiritual por la Amazonía
Desde 2018, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía forma parte del Consejo Asesor de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales. Esta alianza ha sido clave para tejer puentes entre líderes indígenas y religiosos de distintas tradiciones, todos unidos por un propósito común: detener la deforestación y proteger los bosques tropicales amazónicos.
“IRI-Colombia tiene una visión clara sobre la protección y la conservación de los recursos naturales que hay en la Amazonía colombiana. Ahí encontramos una semejanza, un camino común”, señaló el líder piapoco.
De acuerdo con Gaitán, es valioso el trabajo que realizan los líderes religiosos que conforman los capítulos locales de IRI-Colombia, porque la fe ayuda a crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. “El mundo humano debe concientizarse de que no solo se trata de explotar, explotar, y explotar los recursos naturales. Ya vemos las consecuencias, vemos como el clima ha cambiado drásticamente”, subrayó.
Sentado en su casa en Inírida, después de un viaje de cuatro horas en bongo por el río Guaviare, desde Minitas, Carlos habla pausado. Sabe que cada frase que dice lleva el eco de su pueblo, que tiene una convicción sencilla y firme: la Amazonía debe protegerse.
En su voz resuenan las aguas del río Guaviare, las aulas donde enseñó a los niños a leer en piapoco y las asambleas donde los pueblos indígenas discuten su destino. Es la voz de un hombre que aprendió a liderar desde la escucha y que hoy, desde el corazón de la Amazonía recuerda algo esencial: sin bosques no hay futuro y sin los pueblos indígenas no sobrevivirán los bosques.

Lee la edición completa de la revista EL BOSQUE ES VIDA aquí.