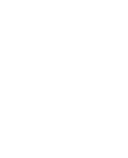Las Entidades Territoriales Indígenas pueden ser el puente entre la cosmovisión ancestral y las políticas públicas, asegurando que la Amazonía siga siendo un territorio de vida. Tres décadas después de su reconocimiento, se mantienen como una deuda pendiente con los pueblos indígenas, que puede definir el futuro de esta región.

Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) fueron reconocidas en la Constitución de 1991 como una forma de autogobierno para los pueblos indígenas. Sin embargo hoy, más de tres décadas después, su implementación enfrenta vacíos legales, inequidad en la financiación y falta de voluntad política, entre otros desafíos. Su puesta en marcha representa una oportunidad histórica no sólo para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino también para fortalecer la protección de los bosques tropicales frente a amenazas como la deforestación y la minería ilegal. Para comprender qué son y cuál puede ser su aporte a la justicia ambiental y cultural de la Amazonía, conversamos con José Guillermo Espinosa Hios, abogado y magíster en Derecho Constitucional, quien desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) acompaña tanto procesos de formalización de diferentes ETI como el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena.

¿Qué son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI)?
Son formas de organización territorial concebidas como gobiernos subnacionales de carácter especial. Permiten que los pueblos indígenas ejerzan el autogobierno político, administrativo y financiero en sus territorios, con un estatus similar al de otras entidades territoriales como departamentos, distritos y municipios. Es decir, gozan de autonomía para gobernarse por sus propias autoridades, administrar recursos, establecer tributos y participar de las rentas nacionales.

¿Su implementación ayudaría a garantizar derechos colectivos de los pueblos indígenas?
Así es. Las ETI buscan asegurar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución. Por un lado, materializan el modelo de Estado definido en el artículo primero, que establece a Colombia como un Estado social de derecho, descentralizado, pluralista y con autonomía de sus entidades territoriales.
Por otro, desarrollan el principio de diversidad étnica y cultural consagrado en el artículo séptimo y hacen efectivos otros artículos –246, 286, 287, 329 y 330– que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a gobernarse por sus propias autoridades; ejercer funciones administrativas y de ordenación territorial, incluida la ambiental; administrar justicia dentro de sus territorios conforme a sus Sistemas Regulatorios Propios, establecer tributos y participar de las rentas y recursos del Estado.
¿Qué papel tienen los resguardos y las autoridades indígenas dentro de la conformación de las ETI?
Los resguardos indígenas son formas de propiedad colectiva originadas en la época colonial, creadas para proteger a las comunidades del despojo y el exterminio. En la actualidad, se reconocen como tierras comunales inalienables, imprescriptibles e inembargables, y han sido resignificados por muchos pueblos indígenas como figuras culturalmente adecuadas. Su papel frente a las ETI es fundamental, ya que todo ente territorial requiere un soporte geográfico para el ejercicio de gobierno. En este sentido, el Decreto Ley 632 de 2018 dispone que los territorios indígenas susceptibles de convertirse en ETI podrán estar conformados sobre la base de los resguardos existentes.
Por su parte, las autoridades indígenas, ya sean políticas o tradicionales, son quienes en ejercicio del derecho a la autonomía y la libre determinación, definen la estructura político-administrativa de cada ETI. Esta debe responder tanto a la diversidad cultural propia de cada pueblo como a los principios que orientan la función administrativa del Estado, conforme al artículo 209 de la Constitución.
¿Cómo será la estructura de gobierno y administración de las ETI?
Estará definida por los principios de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas. A cada Territorio Indígena le corresponderá, conforme a sus sistemas normativos propios, decidir cómo organizar sus órganos de gobierno, control fiscal, administración y ejecución financiera.
En el plano político, la Constitución establece que el Consejo Indígena es la máxima instancia de decisión dentro de los territorios indígenas. Esto implica que las ETI funcionan como gobiernos colectivos, en los cuales el representante legal no concentra el poder, sino que actúa como vocero institucional del Consejo.
¿Esto quiere decir que la estructura de cada ETI puede ser diferente?
En definitiva, su estructura variará según los principios culturales, políticos y organizativos de cada pueblo indígena. Aunque pueden existir similitudes entre pueblos con afinidades culturales, no se busca imponer un modelo homogéneo, sino respetar la diversidad de formas de gobierno indígena reconocidas por la Constitución.
¿Qué competencias tendrán frente a temas como salud, educación, justicia propia y ordenamiento territorial?
En materia de salud y educación, podrán diseñar, administrar y ejecutar políticas, programas y servicios propios, articulados con el sistema nacional, pero ajustados a sus cosmovisiones y prácticas culturales.
En cuanto a la justicia propia, ejercerán las competencias previstas en el artículo constitucional 246, garantizando la aplicación de sus normas y procedimientos internos, dentro del respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales.
Respecto al ordenamiento territorial, estarán facultadas para planificar y administrar el uso del suelo, los recursos naturales y los ecosistemas en sus territorios, integrando sus Sistemas de Conocimiento Propio con los instrumentos de planificación territorial reconocidos por el Estado.
Cada territorio indígena podrá ejercer estas competencias de manera gradual, de acuerdo con su capacidad institucional y técnica, potenciando sus fortalezas y cerrando las brechas sociales, económicas y culturales.

¿Cómo se articularán con el Estado colombiano y con las entidades territoriales existentes?
Cada territorio indígena, dentro de su régimen administrativo propio, deberá establecer mecanismos de coordinación intra e inter–institucional que sean culturalmente adecuados y garanticen un diálogo respetuoso con el nivel nacional, departamental y municipal.
Estos mecanismos funcionan como puentes de comunicación y cooperación que permiten a las ETI ejercer sus competencias de forma conjunta y coordinada con las demás entidades territoriales y con las instituciones del Estado central, evitando duplicidades y fortaleciendo la gestión pública en los territorios indígenas.
Es importante subrayar que el ejercicio de competencias administrativas por parte de las ETI no exime a los municipios ni a los departamentos de cumplir con sus responsabilidades de prestar servicios públicos dentro de los territorios indígenas. La articulación, por tanto, implica corresponsabilidad y no sustitución, en beneficio de las comunidades.
¿Qué hace falta en términos normativos, institucionales o de voluntad política para que las ETI sean una realidad?
Aún se requieren avances en tres frentes. En el plano normativo, la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) prevista en el artículo 329 de la Constitución, que establezca el marco general de funcionamiento de las ETI. La ausencia de esta ley ha generado una omisión legislativa que ha debido ser suplida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así mismo, se necesita la reglamentación pendiente del artículo 246, mediante una ley estatutaria que defina los mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.
En el plano institucional hacen falta adecuaciones normativas y administrativas que faciliten la coordinación efectiva entre las ETI y las demás entidades del Estado, tanto del nivel central como descentralizado; y el acompañamiento técnico y financiero por parte del Ministerio del Interior y otras entidades del Gobierno nacional, para fortalecer las capacidades de las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones y en la administración de recursos.
En el plano político, se requiere la voluntad del Congreso y del Gobierno nacional para impulsar la reglamentación pendiente, asignar recursos y reconocer plenamente a las ETI como entidades territoriales en igualdad de condiciones frente a departamentos y municipios.
En materia de financiación, persiste un trato inequitativo, pues los territorios indígenas sólo participan en el 0.52 % de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), a través de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas, creada por el artículo 356 de la Constitución. Esta asignación es de carácter transitorio, concebida únicamente mientras se ponen en funcionamiento las ETI. Además, los territorios indígenas no pueden administrar de manera directa esos recursos, sino que deben gestionarlos mediante la presentación de proyectos ante municipios y gobernaciones. A diferencia de las demás entidades territoriales, no acceden directamente a los recursos destinados a salud, educación, saneamiento básico y agua potable, lo que perpetúa la inequidad en la distribución de los recursos públicos.

¿Por qué son importantes las ETI para la protección de los bosques amazónicos?
Son fundamentales porque al otorgar a los pueblos indígenas competencias legales y administrativas para ejercer autogobierno sobre sus territorios, les permite incorporar sus sistemas de conocimiento propio en la gestión ambiental, fortalecer prácticas ancestrales de conservación, ordenar el territorio y enfrentar amenazas como la deforestación y la minería ilegal.
Las ETI no solo son un mecanismo de autogobierno, sino también una estrategia clave de justicia ambiental y cultural. Articulan la pervivencia física y espiritual de los pueblos indígenas con la conservación de los bosques amazónicos, los cuales son vitales para el equilibrio ecológico y climático tanto del país como del planeta.
¿De qué manera la cosmovisión indígena y sus prácticas de manejo territorial pueden contribuir a enfrentar la deforestación?
Gracias a su forma de ver el mundo, los pueblos indígenas entienden el territorio como un espacio integral de vida y no solo como un recurso económico. Sus prácticas de manejo territorial —como la rotación de cultivos (chagras), la protección de sitios sagrados, la pesca y caza regulada, y los calendarios ecológicos — han permitido conservar los bosques durante siglos.
¿Cómo podrían las ETI fortalecer la gobernanza forestal y la gestión sostenible de los recursos naturales en la Amazonía?
Las ETI permiten integrar las prácticas ancestrales de conservación con instrumentos modernos de gestión ambiental, fortaleciendo la gobernanza forestal sostenible. Así, al reconocer a los pueblos indígenas como autoridades territoriales, se refuerza la gestión sostenible de los recursos amazónicos y se establecen mecanismos efectivos de control frente a amenazas externas.

¿Qué rol podrían tener las ETI en la implementación de políticas públicas sobre cambio climático y biodiversidad?
La protección de los bosques amazónicos es inseparable de la pervivencia cultural indígena, esto implica que su participación en las decisiones ambientales del Estado no puede ser marginal o accidental sino que debe ser estructural.
Por otra parte, la crisis ambiental en la Amazonía está relacionada con la vulneración de derechos fundamentales. Factores como la minería ilegal y la deforestación no solo degradan la biodiversidad, sino que afectan la salud y la autonomía indígena. En ese sentido, las ETI son un canal idóneo para armonizar los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas con las políticas públicas nacionales, generando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático desde una perspectiva intercultural.
En definitiva, al fortalecer las ETI, se crea un marco institucional para que los pueblos indígenas participen de manera efectiva en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas climáticas y de biodiversidad, aportando sus prácticas ancestrales de conservación y su cosmovisión como elementos indispensables para garantizar la sostenibilidad de la Amazonía colombiana.
El camino hacia la consolidación de las Entidades Territoriales Indígenas sigue siendo complejo y lleno de desafíos normativos, institucionales y políticos. No obstante, como lo señala José Guillermo Espinosa, su materialización es una apuesta necesaria para garantizar la autonomía de los pueblos amazónicos y, al mismo tiempo, salvaguardar uno de los patrimonios naturales más valiosos del planeta: los bosques tropicales amazónicos.
Las ETI representan mucho más que un modelo de gobierno; son una vía para integrar la cosmovisión indígena con las políticas públicas nacionales, generar respuestas efectivas frente al cambio climático y asegurar que la defensa del territorio esté en manos de quienes lo han cuidado durante siglos. Su implementación, aunque tardía, podría marcar un punto de inflexión en la historia de la Amazonía colombiana y en la manera como el país entiende la justicia ambiental y cultural.
José Guillermo Espinosa Hios
Abogado de la Universidad de la Amazonía y magíster en Derecho Constitucional. Desde hace más de dos años se desempeña en la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) como profesional de apoyo técnico. Su labor se ha centrado en acompañar a las comunidades amazónicas en procesos de formalización de Entidades Territoriales Indígenas y en el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena, un camino que también ha significado un valioso aprendizaje sobre la riqueza cultural y organizativa de los pueblos indígenas.